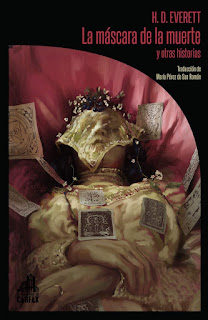Título original: Елка и свадьба
Autor: Fiódor Dostoievski
Editorial: Comanegra
Traducción: Marta Nin
Páginas: 47
Fecha publicación original: 1848
Fecha esta edición: noviembre 2020
Fecha esta edición: noviembre 2020
Encuadernación: cartoné
Precio: 15 euros Ilustración de cubierta e interiores: Oriol Malet
Esto es un cuento de Navidad, pero no es precisamente un cuento de
hadas. Dostoyevski no escribía cuentos de hadas, o cuando lo hacía era
para transformarlos completamente y ponernos frente a lo peor de nuestro
mundo. Esta historia viene cargada de humor y acidez, y también de una
violencia soterrada ―violencia de clase y de género― de la cual no nos
hemos librado.
El año pasa volando, y hoy os traemos la última entrada correspondiente al proyecto de Reseñas Cruzadas que comenzamos Undine y yo allá por el mes de enero. Es el único libro que no habíamos anunciado con antelación pero las fechas invitaban a que su temática fuese navideña. Con ese propósito escogimos Un árbol de Navidad y una boda, de Fiódor Dostoievski (del que se celebra este año el bicentenario de su nacimiento)... y sí, transcurre en Navidad, pero que la temática sea navideña es bastante más discutible.
Haciendo cuentas esta es la segunda ocasión en que Dostoievski visita Netherfield, la primera de ellas este mismo año cuando os hablé de Noches blancas, que no solo comparte año de publicación con Un árbol de Navidad y una boda (1848), sino que ambas vieron la luz en la misma publicación, Anales de la Patria, revista literaria rusa que contaba a menudo con la participación de Dostoievski y que puso fin a su andadura en 1884. En cualquier caso, ambas historias son totalmente diferentes tanto en el tono como en el contenido, y no, tal y como os decía no estamos precisamente ante una historia bonita navideña llena de buenas intenciones y mejores deseos. Más bien lo contrario.
Un árbol de Navidad y una boda es un relato muy, muy breve de apenas unas páginas, así que cuesta esbozar su argumento sin desvelar más de la cuenta. Os puedo decir que tenemos un narrador que hace unos días vio una boda (primera frase del relato, no destripo nada), lo que hace que recuerde una víspera de Año Nuevo de unos años atrás. Estaba en una fiesta en la que se sentía cohibido y donde apenas conocía a nadie, e hizo lo que se suele hacer en estos casos: buscar un sitio tranquilo en la que aislarse del mundanal ruido. Y es en este lugar donde fue testigo invisible de una escena bastante incómoda a ojos del lector del siglo XXI que sin embargo era el pan nuestro de cada día en la clase media-alta rusa del XIX. Sus protagonistas son dos niños (chico y chica) y un señor maduro y en extremo desagradable que cree que nadie más está presente en la estancia.
Claro, ahora viene lo peliagudo. No os quiero decir más de lo que ya os he dicho (es que no se debe decir mucho más), ¿pero cómo os hablo entonces de los temas que trata el relato? Porque cualquier cosa que diga destripa lo que ocurre en ese salón. Y me parece importante no desvelar nada porque igual que yo me he sorprendido al leer el relato (no esperaba para nada su contenido), creo que cualquiera que decida leerlo debe acercarse a él en la misma ignorancia argumental.
Quien conoce un poco a Dostoieviski y su literatura sabe que el eje sobre el que orbita toda su obra es el de la condición humana y social en todos sus aspectos y aristas, que acomete desde puntos de vista tanto psicológicos como filosóficos y éticos, y el Dostoievski de narración corta trata temas igual de duros e incómodos que el de su narrativa larga. Un árbol de Navidad y una boda es un buen ejemplo de ese espíritu crítico hacia la sociedad de su época y unas costumbres que le repugnaban pero contra las que nada podía hacer, y el propio devenir del relato da buena muestra tanto de la reprobación como de la inevitable resignación. Que los protagonistas de la escena crucial de esta historia sean Yulián Mastákovich (un hombre maduro invitado a la fiesta) y una niña de once años (en cuya casa se celebra dicha fiesta) ya invita a visualizar una imagen perturbadora, inconveniente y embrazosa sea cual sea el contenido de esa escena. La sinopsis editorial es muy vaga (por lo mismo que os digo arriba, hay que serlo si se quiere abrir el libro y sorprenderse con su contenido) pero hace referencia muy acertadamente a una violencia soterrada; así es como se siente el lector al leer lo que ocurre en estas páginas: violento por lo espinoso de lo que en ella se plantea.
Pero es que además de esa niña de once años os decía que también está presente un niño. Este niño es hijo de la institutriz de la familia, y sobre él recae otra dosis de la crítica que Dostoievski vuelca sobre la historia. Más de lo mismo, poco os puedo decir salvo apuntar que los regalos que hay en ese árbol de Navidad del título para los niños presentes en la fiesta apuntan con el dedo a la pobreza moral de la alta sociedad, la diferencia de clases y la discriminación social. La trama, tan breve como contundente, gira en torno a estos dos niños, que tienen el dudoso honor de cargar a sus espaldas con dos de las muchas injusticias sociales e hipocresías morales que de una manera u otra denunciaba su creador.
Pero llegados a este punto (quiero desvelar tan poco que no sé si estoy transmitiendo correctamente lo que quiero decir), debo hacer una aclaración (que os veo ya corriendo asustados en dirección contraria al relato). Os decía arriba que Dostoievski hablaba de todo aquello que le obsesionaba ya fuese en narrativa corta o en narrativa larga, pero en la corta se permitía el capricho de introducir un elemento que en la narrativa larga solía brillar por su ausencia: el humor. No estoy hablando de soltar carcajadas ni de un humor divertido y travieso, sino de un ingenio sutil que aligera en cierto modo la gravedad del asunto que está tratando. Resulta ácido porque realmente es la reacción sarcástica e incrédula hacia algo que le enfada y le indigna, pero al tiempo es tan inteligente y lúcido en el modo de plantearlo que atenúa la mordacidad a base de temperamento y carácter. No es un dramón con patas, para que nos entendamos. Lo que cuenta es embarazoso y delicado, pero lo hace de tal manera y con tanto ingenio que incluso consigue hacerle pasar un mal rato sin complejos a ese personaje sobre el que carga las tintas.
¿Qué podéis esperar entonces de Un árbol de Navidad y una boda? Pues un relato muy ruso en cuanto al genio que gastaban estos señores para contarlo todo en apenas unas páginas. Eran unos maestros de la narración corta y yo no me canso de repetirlo. No esbozaban la historia, la desplegaban en todo su esplendor sin dejar ni una sola arista al descubierto. Pero además podéis esperar a Dostoievski, ni más ni menos, que es como decir que podéis esperar siempre lo más excelso sin importar la lectura que tengáis entre manos. Lo que no debéis esperar es una historia navideña si a tal descripción asociáis una historia bonita y tierna. Los elementos están (tenemos el árbol, tenemos la Nochevieja, tenemos los niños, tenemos los regalos...), pero Dostoievski tenía cosas más importantes que contar que un relato lleno de buenos sentimientos y gran corazón. ¿Recomendable? Sin duda alguna, pero no dejéis que os destripen el meollo de la trama. Y a todo esto os estaréis preguntando a qué viene la boda del título... pues no seré yo quien os saque de dudas.
Sé que Undine os hablará mucho más a fondo del autor, del contexto social de la época y de los entresijos de la historia, así que yo por mi parte lo dejo aquí, pero no quiero terminar mi andadura en las Reseñas Cruzadas sin darle las gracias a Undine por permitirme acompañarle estos doce meses en los que hemos corroborado lo que ya sabíamos: que somos gemelas en cuanto a gustos literarios (salvo en uno de los doce libros, que llevo clavado como una espina porque sé que no era su momento) aunque lo contemos todo de manera completamente diferente. Gracias por tu amistad incondicional (muy, muy anterior a nuestras respectivas aventuras blogueras) y perdóname por bajarme del carro... las pilas no me llegan. Te admiro y te respeto muchísimo, ya lo sabes.
Reseña en casa de Undine -> aquí